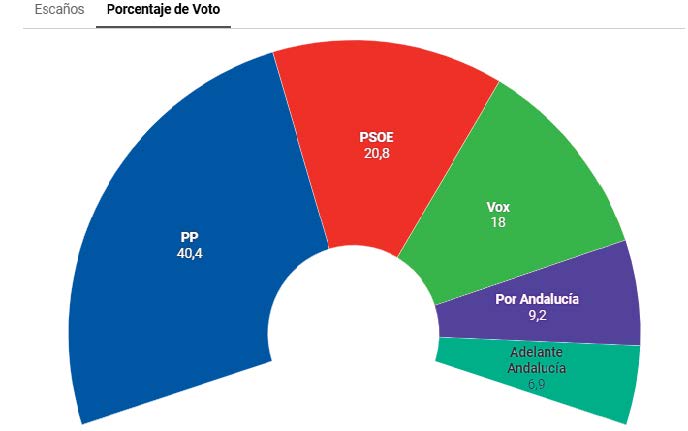“Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro”, escribió George Orwell en “1984”. La frase resume con lo que hoy denominamos “information warfare” o “guerra de la información”: el uso estratégico de la información, la manipulación de datos y la fabricación de relatos para condicionar percepciones y someter voluntades. En la sociedad digital, esta guerra no se libra ya en los campos de batalla, sino en los titulares, en las redes sociales y en los relatos colectivos que, repetidos mil veces, se convierten en “verdades” indiscutidas.
Una definición necesaria
La guerra de la información no busca convencer sino saturar, confundir y dividir. A diferencia de la propaganda clásica, que perseguía la adhesión, la guerra de la información persigue la desorientación. Quien no sabe qué es cierto termina aceptando lo que se le impone como cierto. No se trata de abrir mentes, sino de cerrarlas mediante la reiteración de consignas, la omisión de contextos y la manipulación emocional.
La manipulación de las elecciones en los países libres
La democracia liberal, basada en la confianza del ciudadano en un sistema de voto limpio y libre, se ha convertido en un objetivo central de la guerra de la información. No es casual: si se logra sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones, se socava la base misma de la convivencia democrática.
La manipulación no se limita al fraude técnico, que en sociedades libres sigue siendo excepcional. El verdadero campo de batalla es el informativo, mediante la orientación de masas de votantes utilizando noticias falsas, la amplificación selectiva de ciertos temas y el silenciamiento de otros, o la creación de climas emocionales que nublan la deliberación racional.
El caso de “Cambridge Analytica” reveló hasta qué punto la técnica de segmentación digital -identificar las tendencias y gustos de las personas a través de sus actividades en línea- permitía dirigir mensajes personalizados para influir en millones de electores. En Europa y en Estados Unidos, campañas de desinformación de origen ruso han buscado dividir sociedades y debilitar la confianza en las instituciones. Y en América Latina, desde México hasta Brasil, la circulación masiva de bulos a través de WhatsApp y redes sociales ha moldeado percepciones colectivas con más eficacia que cualquier mitin o debate televisivo.
Las técnicas son siempre las mismas: explotar la polarización, reforzar prejuicios previos, activar el voto emocional y desactivar el pensamiento crítico. Incluso en países libres, donde el voto formal sigue siendo limpio, el elector llega manipulado a las urnas. La apariencia de libertad permanece, pero la autonomía de decisión disminuye o desaparece.
El centenario mito de la “superioridad moral” de la izquierda
En este tipo de guerra, una de las narrativas más exitosas ha sido la de la supuesta superioridad moral de las izquierdas. Desde mediados del siglo XX la entonces Unión Soviética, que vio imposible contrarrestar la superioridad evidente de las economías occidentales, se empeñó en la guerra de ganar las mentes de los que, internamente, llamaba los “tontos útiles”, aquellos que compraban las falacias que ellos ofrecían negando la realidad que los mismos “tontos” observaban a su alrededor. Consiguieron instalar la idea de que la izquierda encarna el progreso, la solidaridad y la justicia, mientras que la derecha sería sinónimo de egoísmo, atraso o incluso maldad intrínseca.
Pero los hechos se empeñan en contradecir esta narrativa. La izquierda que se proclama progresista ha sido responsable de hambrunas, campos de concentración, represión y atraso económico en numerosos países. La URSS dejó decenas de millones de muertos y décadas de atraso en Europa del Este; Cuba se ha convertido en un museo detenido en el tiempo; Venezuela en una de las mayores tragedias humanitarias de nuestro tiempo. Sin embargo, el discurso que domina sigue presentando a las izquierdas como defensoras de los débiles y a las derechas como opresoras.
Se trata de una falacia deliberada, sostenida por intelectuales -o supuestos intelectuales- medios afines y aparatos de propaganda, que han logrado mantener en el imaginario colectivo la dicotomía de “izquierda igual bondad, derecha igual maldad”. Un reduccionismo moral que convierte la discusión pública en un terreno de consignas.
El caso del trabajador “bueno” frente al empresario “explotador” responde al mismo esquema. Se oculta que ambos son partes de una interdependencia: sin inversión y riesgo empresarial no existe empleo y sin trabajadores no existe producción. Sin embargo, la narrativa informativa ha querido demonizar al empresario, como si el progreso fuera posible sin iniciativa privada ni libertad económica.
El conflicto palestino-israelí: laboratorio de narrativas sesgadas
Un ejemplo actual es el exitoso empleo -por parte de los defensores de los terroristas de Hamás y por los numerosos anti-israelitas occidentales- de la batalla informativa en el conflicto palestino-israelí. La prensa internacional suele presentar a Palestina como un pueblo homogéneo y víctima de un Estado opresor, Israel. Pero esa imagen, entre otras muchas falacias, ignora que los palestinos en la zona están divididos en dos grupos adversarios. Uno en Cisjordania, gobernada por la Autoridad Palestina (Fatah), y otro en Gaza, dominada por Hamás, un grupo terrorista cuya finalidad declarada es la destrucción del Estado judío.
La narrativa que circula en titulares y redes omite hechos esenciales. Se silencia que la terrorista Hamás empezó la actual guerra con un terrible atentado terrorista en el interior de Israel, que aún tiene ciudadanos israelíes secuestrados y que muchos han muerto en cautiverio, que utiliza a su propia población como escudo humano, que adoctrina a los niños en el odio y que destina la mayoría de los recursos que recibe a túneles y armamento, en vez de a generar empleo, a hospitales y escuelas. Se minimizan o justifican los atentados contra civiles israelíes, mientras se magnifican las víctimas palestinas sin contextualizar que muchas mueren, precisamente, porque sus dirigentes convierten barrios enteros en bases de operaciones militares. Cualquier muerte es una tragedia, muchas muertes es una gran tragedia. Pero demonizar a un bando, ignorando totalmente las culpas del otro, no contribuye a solucionar el problema.
Tampoco se menciona que los países árabes han mantenido durante décadas a los palestinos en campos de refugiados, negándoles ciudadanía e integración, utilizándolos como arma política contra Israel. Pero la batalla informativa se centra en simplificar: Israel como agresor, Palestina como víctima. El resultado es una opinión pública global moldeada por una narrativa sesgada que ignora verdades incómodas.
La guerra por la verdad es la guerra por la libertad
El dominio informativo es hoy una de las principales fuentes de poder. No es un subproducto del conflicto, es su esencia. Quien controla el relato, controla la legitimidad. Y quien controla la legitimidad, termina condicionando la política y la historia.
La mentira repetida se convierte en dogma. La omisión deliberada se convierte en olvido colectivo. Y el ciudadano, atrapado en un bombardeo incesante de mensajes intencionados, pierde capacidad crítica.
La llamada superioridad moral de las izquierdas es un ejemplo perfecto de esa manipulación. Se trata de un mito, construido a golpe de propaganda, que se desmorona en cuanto se contrasta con los hechos, tanto históricos como contemporáneos. Pero mientras siga repitiéndose sin contradicción, seguirá operando como verdad útil para quienes necesitan dominar el campo informativo.
Por eso, la verdadera tarea del ciudadano libre es desconfiar, contrastar, cuestionar. No aceptar como cierto lo que venga envuelto en juicios de valor supuestamente morales. Porque la batalla por la verdad no es académica: es, en última instancia, la batalla por la libertad.