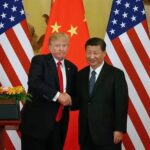La pregunta que inmediatamente pudiera surgir, ante semejante declaración, sería ¿no le dijo su padre que las drogas son malas? O ¿quizás es Ud. un provocador? O ¿sencillamente, está de broma? La pregunta que, si son personas amables y educadas no harían, pero seguro pensarían, sería más simple y directa ¿es Ud. estúpido?
Tanto el que pregunta como yo, estamos utilizando el lenguaje, para comunicarnos. El lenguaje, por tanto, se puede definir como la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra.
Esta definición presupone que el ser humano, que está usando el lenguaje para expresarse, tiene de éste un conocimiento suficiente para poder ser capaz de expresar pensamientos y sentimientos con claridad, precisión, concisión y concreción. Si alguna vez han tenido la oportunidad de dar clases en una universidad, al menos en las universidades en las que yo lo he hecho, sabrán que, con mucha más frecuencia de lo que se podría suponer, ese no es el caso.
Cuando el lenguaje se aplica a la política, cuando los políticos utilizan el lenguaje, éste se vuelve mucho más confuso. Con enorme frecuencia no tratan de expresar pensamientos, o quizás pensamientos muy simples, sino que tan solo tratan de utilizar emociones y/o exacerbar sentimientos. No se trata de lo que se dice, sino de cómo se percibe por el que escucha. En el año 1995 Newt Gingrich, entonces portavoz republicano en la Cámara de Representantes, muy conocido por su facilidad oratoria, creó un pequeño ‘diccionario’ de palabras que los políticos republicanos deberían usar al referirse a su partido, una lista de palabras que provocaban un sentimiento positivo, y otra lista de palabras para referirse a la oposición, los demócratas, porque provocaban un sentimiento negativo. Y aconsejaba crear frases con esas palabras, y aprendérselas de memoria, para utilizarlas siempre que hubieran de hablar en público.
La interpretación que cada uno de nosotros haga de esa realidad será, posiblemente, algo, bastante o muy diferente. Al oír las mismas palabras nuestras emociones, nuestros sentimientos, serán posiblemente diferentes. Por ello, con frecuencia, en la política no se transmiten ideas complejas, que requieren de explicaciones complejas y no alcanzan de la misma manera a todos los que las escuchan. Es más útil evocar emociones, como aconsejaba Gingrich. Si el político dice que una idea es progresista, palabra extraída de la lista ‘positiva’, no sólo el oyente la percibe como buena, todos queremos progreso, sino que el político de la oposición, que se atreva a oponerse, puede ser tachado de intolerante, radical o cualquier otra palabra, hábilmente escogida de la lista ‘negativa’.
El ejemplo es válido porque los políticos que se denominan a sí mismos como progresistas suelen ser mucho más hábiles en el uso del lenguaje político, de sentimientos y emociones. En el uso de lo que se conoce como ‘ideas fuerza’, mensajes cortos y claros que llegan fácilmente a quienes lo escuchan. En un momento de mi vida, un asesor me instruía en cómo hablar con la prensa. Me decía que tuviera muy clara la idea, como máximo las dos ideas, que quería transmitir en ese momento y que las repitiera en todas y cada una de las contestaciones que diera, debidamente adaptadas. En lenguaje coloquial sería decir: pregunta lo que quieras, que yo te responderé lo que me parezca. No andaba muy desencaminado: hay inflación, es la guerra de Ucrania; no se ha planificado la autosuficiencia energética, es la guerra de Ucrania; me preguntes sobre lo que me preguntes, mi contestación va a referirse a la guerra de Ucrania.
A la confusión intrínseca al lenguaje político hay que añadir el que, incluso las mismas palabras, tienen distinto significado según quien las diga, las escuche y en qué contexto. La palabra democracia para un europeo del norte significa que van a entregar el poder, temporalmente, a un grupo de personas, que deben ejercerlo con una conducta intachable, pensando siempre en el bienestar de la población. Si la usamos en la Andalucía de hace unos pocos años atrás, se lo estamos entregando a personas que van a emplear el dinero de los contribuyentes en ‘comprar el voto’, para seguir manteniéndose en el poder. En la España actual, significa que el poder entregado se emplea para que el poderoso, esperemos que temporal gracias a la democracia, pueda vender su poder a otros, y su alma en el trueque, con tal de permanecer en el poder. En algunos países, como en la República Popular Democrática de Corea, las palabras popular y democracia significan tan solo una burla más al pueblo, sometido a un terrible poder dictatorial y hereditario.
Cuando se emplea la palabra democracia, por ejemplo, para titular la ley de una más que inexacta, revanchista, inoportuna, memoria histórica, que poco o nada tiene que ver con la historia real, ni puede tener memoria de algo que no ha existido, entonces no soy demócrata. Si quieren conocer la historia contemporánea de España, acudan a las decenas de Historiadores, con mayúscula, españoles y extranjeros, de una y otra tendencia, que la han escrito. Puedo citar, entre otros, a Thomas, Crocier, Descola, Madariaga, Comellas, y de la Cierva.
Volviendo al título de este artículo, soy todo eso y nada de eso, en cada circunstancia. No soy un seguidor de nada ni de nadie. Trato de seguir la idea reflejada en la frase “pienso, luego existo” (cogito ergo sum), una de las más famosas escritas por el filósofo francés René Descartes, reflejada en su obra ‘Discurso del método’, publicada en 1637.