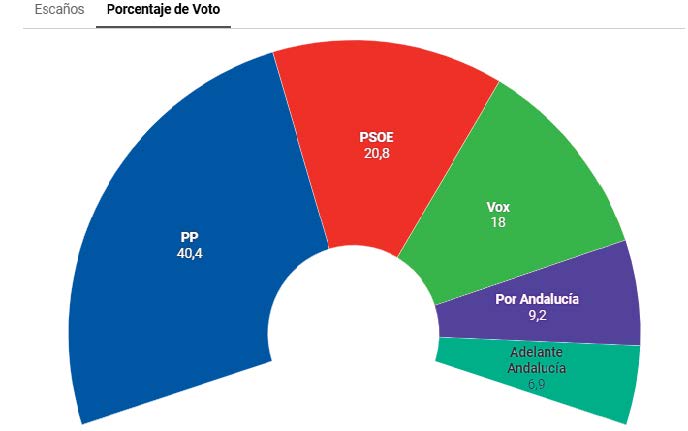Gonzalo Fernández
Durante unos días, la intervención estadounidense en Venezuela pareció situarse en un terreno éticamente defendible. No legal —ese es otro debate—, pero sí moral. El argumento no era nuevo ni ingenuo: frente a un régimen que había clausurado las vías democráticas, robado elecciones y perpetuado un sufrimiento estructural, dirigido por unas personas que se enriquecían con el narcotráfico, la fuerza aparecía como último recurso. No como herramienta de dominación, sino como instrumento de desbloqueo.
El razonamiento partía de una premisa plausible: que no intervenir también es una decisión moral, y que mantener a Nicolás Maduro en el poder equivalía a aceptar la continuidad del daño. Si se aceptaba que el consentimiento explícito era imposible bajo un régimen represivo, podía aceptarse la noción de consentimiento presunto (las encuestas independientes realizadas antes del cierre del espacio político mostraban rechazo mayoritario al régimen; los millones de venezolanos que han huido del país votaron, literalmente, con sus pies; y las manifestaciones masivas—cuando todavía eran posibles—revelaban el deseo de cambio). Y si se asumía que un intento fallido de intervención agravaría la represión, entonces la probabilidad de éxito se convertía en una variable moral, no solo militar.
En ese marco, una operación amplia, decisiva y asimétrica podía justificarse éticamente. No porque la fuerza fuera buena, sino porque el fracaso era peor. No porque Estados Unidos tuviera derecho a decidir por los venezolanos, sino porque los venezolanos habían sido privados de la posibilidad de decidir. La intervención podía entenderse como instrumental (acciones racionales que se adoptan tras considerar costos, medios y consecuencias): a corto plazo, una acción limitada para capturar a un importante delincuente; a medio y largo plazo, restituir la voluntad política de una sociedad secuestrada por su propio Estado.
El momento ético inicial
El argumento descansaba sobre cinco pilares: la existencia de un delincuente internacional que había que capturar por su implicación en el tráfico de drogas a Estados Unidos; la evidencia acumulada de fraude electoral y represión sistemática;
la imposibilidad estructural de obtener consentimiento previo sin sabotear la operación; la previsibilidad de represalias brutales en caso de intento fallido;
y la asimetría de capacidades militares, que convertía una intervención decidida en la opción con menor daño esperado.
Nada de esto garantizaba totalmente la justicia del acto, pero sí permitía defenderlo ex ante. La ética, a diferencia del derecho penal, no exige certeza absoluta; exige razonabilidad bajo incertidumbre. Durante ese breve intervalo, la intervención pudo considerarse como una forma extrema de responsabilidad.
Pero toda ética de la fuerza es provisional. No se consolida con el éxito militar, sino en el uso que se hace del poder conquistado.
La lección incómoda de Irak
Sin embargo, toda justificación ética de una intervención militar enfrenta un desafío crucial: ¿qué viene después? La historia reciente ofrece lecciones incómodas sobre cómo el éxito militar inicial puede desvanecerse moralmente si no se gestiona adecuadamente la transición. El caso de Irak en 1991 es particularmente relevante porque muestra los riesgos tanto de quedarse como de irse demasiado pronto. Cualquier exigencia de retirada rápida, de dejar totalmente el poder en manos de las autoridades locales existentes en el momento de la intervención, debe confrontarse con un precedente que sigue pesando sobre la conciencia estratégica occidental: la Primera Guerra del Golfo. En 1991, la coalición internacional derrotó a Irak, liberó Kuwait y, sin embargo, preservó deliberadamente la estructura del Estado iraquí sin intervención posterior alguna. El resultado es conocido: Saddam Hussein permaneció en el poder y la represión interna se intensificó. La población civil pagó el precio de una intervención incompleta.
Aquella decisión no fue un error moral ingenuo, sino un cálculo político: se temía el colapso del Estado, la fragmentación territorial y un vacío de poder regional. El problema que trataron de solucionar fue otro: destruir la capacidad militar del régimen sin desmantelar su maquinaria interna de dominación. El mensaje implícito fue que se castigaba al dictador en el exterior, pero se le dejaba gobernar intacto en el interior.
La lección es dura y relevante para Venezuela: retirarse demasiado pronto también puede ser una forma de irresponsabilidad moral. No basta con derrotar al régimen existente y hacerlo desaparecer, lo que crearía un vacío de poder imposible de llenar a corto plazo y, como consecuencia, la anarquía. Es necesario dar continuidad a unas ciertas estructuras de poder, vigilar su desempeño y, en cuanto sea posible, período que será más o menos largo dependiendo de la resiliencia de la estructura de poder existente, sustituir mediante elecciones democráticas al poder establecido.
Cuando la intención deja de ser pura, pero no necesariamente ilegítima
Las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el control del petróleo venezolano y las posteriores precisiones formuladas por Marco Rubio introdujeron un giro relevante. No tanto porque revelen intereses —los Estados siempre los tienen—, sino porque los hacen explícitos y los vinculan a una lógica de inversión y reconstrucción a largo plazo.
Aquí conviene evitar una lectura moral simplista. La necesaria supervisión política, el control externo de recursos estratégicos y, aún más, la reconstrucción de las capacidades económicas del país, no son aspectos gratuitos ni neutros: exigen una inversión colosal de capital, seguridad y credibilidad internacional. Infraestructuras, estabilidad monetaria, reconstrucción institucional y garantías jurídicas no surgen espontáneamente tras la caída de un régimen rentista y corrupto. Alguien debe financiarlas, sostenerlas y protegerlas.
Desde esta perspectiva, la “vigilancia” desde fuera puede leerse no solo como tutela, sino como contrapartida. A medio y largo plazo, ese esquema beneficia sin duda a Estados Unidos, pero también puede beneficiar a la población venezolana si se traduce en crecimiento sostenido, empleo, servicios públicos funcionales y reinserción en la economía global. Control a cambio de futuro: una fórmula incómoda, pero no inédita.
El problema ético no reside, por tanto, en la existencia de intereses compartidos, sino en cómo se articulan y durante cuánto tiempo.
Entre el abandono y la tutela
Aquí reaparece la tensión central. Si Estados Unidos se retira sin desactivar los mecanismos estructurales del autoritarismo —aparato represivo, captura judicial, economía rentista—, corre el riesgo de repetir el error iraquí: cambiar el contexto externo sin liberar el interior. Pero si, en nombre de evitar ese error, institucionaliza una tutela indefinida, el riesgo es distinto: sustituir una soberanía secuestrada (el aparato formal del Estado permanece intacto en apariencia, pero ha sido capturado por una élite que lo utiliza para perpetuarse en el poder contra la voluntad mayoritaria de la población) por una soberanía condicionada.
La frontera ética es estrecha pero clara. La autoridad externa solo es defendible si actúa como facilitador de soberanía futura, no como su reemplazo permanente. La duración no es el criterio decisivo; lo es la dirección. Si el control externo se orienta a desaparecer, puede justificarse. Si se normaliza, se degrada moralmente.
Pronóstico: un equilibrio inestable
El futuro de la intervención en Venezuela no dependerá de declaraciones vacías, sino de mecanismos verificables. Calendarios electorales claros, devolución progresiva del control de los recursos, instituciones reconstruidas con participación venezolana real y límites explícitos a la tutela externa.
Si esos elementos se cumplen, la intervención podrá ser recordada como una operación dura pero necesaria. Si no, incluso el éxito económico quedará moralmente erosionado.
Conclusión
La Primera Guerra del Golfo enseñó que ni la retirada inmediata ni el respeto formal al Estado garantizan justicia. Venezuela obliga a una lección más compleja: no se trata de elegir entre irse o quedarse, sino de para qué se queda uno y cómo se va después.
La ética de la intervención no exige pureza, sino coherencia. Y esa coherencia solo se alcanza cuando el poder externo se ejerce con una sola finalidad legítima: hacer posible que deje de ser necesario.
Porque, al final, la verdadera prueba moral de una intervención no es cómo empieza, sino si sabe terminar sin dejar nada parecido a un amo sustituto.